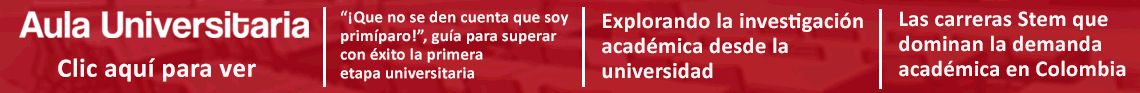Escrito por:
José Vanegas Mejía
Columna: Acotaciones de los Viernes
e-mail: jose.vanegasmejia@yahoo.es
Estamos celebrando el primer centenario de una obra literaria que nos atrapa por su trama asfixiante y al mismo tiempo nos regocija con un lenguaje impecable que marcha paralelo a las emociones evocadas por su autor.
‘La vorágine’ pertenece a la clase de obras telúricas, es decir, de la tierra. Su leitmotiv es, aparentemente, la lucha del ser humano contra la naturaleza; en este caso, la inhóspita selva. Sin embargo, más importancia deberíamos prestarle a otra confrontación, muy desigual, que se libra entre el hombre y su principal depredador: el propio hombre. La obra de José Eustasio Rivera es una denuncia. La Casa Arana —así hayan pasado cien años— es un testimonio que debe supervivir en la memoria de los latinoamericanos para que en el futuro no ocurran hechos semejantes.
Se habla de las varias ediciones que ha tenido esta obra. Por más que se indague sobre los borradores que escribió el autor, siempre se aterrizará en lo mismo, en la brutal ignominia, en el imperdonable genocidio. Hace unos años publiqué unas líneas sobre el trato despiadado que los “reyes del caucho” daban a nuestros negros e indígenas. Hoy traigo de nuevo ese texto que, como yo, nadie debe olvidar. Dice así:
«Al leer la novela ‘El sueño del celta’, de Mario Vargas Llosa, recordamos la deuda que tenemos con este escritor desde antes de que se le otorgara el Premio Nobel de Literatura 2010. Ahora acaba de aparecer su obra ‘La civilización del espectáculo’ y se acentúa más ese olvido en que hemos tenido al escritor peruano.
‘El sueño del celta’ es el resultado de incansables indagaciones sobre un tema que siempre ha rondado la mente de Vargas Llosa. No en vano fue el Perú, como Colombia, escenario de la explotación del caucho en Sudamérica. Los atropellos, vejaciones y asesinatos sobre los cuales floreció la industria cauchera necesitaban una voz autorizada que trajera al presente tanta ignominia. Apareció entonces Vargas Llosa con un testimonio sustentado en sesuda investigación: ‘El sueño del celta’. Ya habíamos leído ‘La vorágine’, del colombiano José Eustasio Rivera y, acompañados por Arturo Cova y Alicia, fuimos capaces de recorrer la casi impenetrable manigua hasta cuando, según la frase final de esta conocida novela, “se los tragó la selva”. Pero la obra de Rivera, aunque nos da a conocer la rudeza de ese inhóspito territorio, nos embruja y atrapa, más que todo por la forma literaria que envuelve las acciones. Esto no quiere decir que se deje por fuera el maltrato que sufren los caucheros en el relato.
En la obra que comentamos, Vargas Llosa va más allá. El personaje central es Roger Casement, nacido en Dublín, Irlanda, en 1864. Aunque es necesario leer la obra para comprenderla a cabalidad, en una breve alusión a la misma debemos destacar la manera como Casement relata sus experiencias en el Congo Belga, donde se desempeñó como cónsul británico encargado de rendir informes sobre lo que ocurría en esa posesión belga. Su espíritu aventurero y su extremada juventud por esos años, no les impidieron consignar en sus datos las atrocidades cometidas contra los africanos con el propósito de abrir las rutas del caucho para el reino de Bélgica.
Después de su período en el Congo, Casement ofició como cónsul en Iquitos y allí se encontró con horrores semejantes a los comprobados en el Congo. La Casa Arana, mencionada ya por ‘La vorágine’, era dueña de vidas y haciendas. Julio César Arana, “Rey del caucho en el Putumayo”, ejercía su poder económico desde sus oficinas en Londres y solo después de innumerables denuncias y juicios internacionales pudo verse alguna mejoría en las caucherías americanas y africanas.
La Casa Arana, tan conocida por su frecuente aparición en crucigramas, queda retratada de cuerpo completo en esta novela de Vargas Llosa. Y aunque el autor es literato y profesor universitario de literatura, su narración no se queda en descripciones paisajísticas —que las tiene— de los extensos territorios conquistados en el Congo por exploradores como Henry Morton Stanley (1841-1904), fundador de Leopolville, sino que denuncia las crueldades y la impunidad. Ni siquiera el rey Leopoldo II de Bélgica escapa a Casement cuando señala a los principales responsables.
El mérito de Vargas Llosa consiste en seguir los pasos de Roger Casement tanto en África como en tierras amazónicas, y en consultar documentos para sustentar un extenso relato que no se queda en la ficción y pasa a ser, dolorosamente, parte de la historia negra de la humanidad.
Mario Vargas Llosa es uno de esos escritores que crean a su alrededor una atmósfera de resistencia o animadversión, ya sea por alguna opinión suya o por posiciones políticas no compartidas por mucha gente. No creemos que su ideología necesite defensores de oficio y mucho menos que su concepción del mundo tenga que ver con su importancia o no en el ámbito intelectual. Algo parecido ocurrió con Jorge Luis Borges durante toda su vida».
La novela de José Eustasio Rivera no debe leerse como el romance entre Arturo Cova y Alicia y sus experiencias en la jungla. La denuncia social es el eje que atraviesa todo el texto. Por eso, si los protagonistas iniciales fueron devorados por la selva, que la intención del escritor tenga eco entre nosotros y trascienda más allá de sus primeros cien años.